Como historiadores con años de investigación y esfuerzo a nuestra espalda para construir un relato estrictamente profesional de nuestro pasado traumático y convencidos de la función social de nuestro oficio firmamos una “Propuesta de ubicación del memorial a los conquenses deportados y muertos en los campos de concentración nazis” que fue aprobada por el ayuntamiento de Cuenca en sesión ordinaria el 26 de septiembre de 2019. Del mismo modo, queremos ofrecer una respuesta fundamentada a una moción del grupo municipal de Vox en el mismo ayuntamiento “para erigir un memorial por los católicos asesinados en Cuenca y su provincia durante la Guerra Civil y nombramiento como hijos predilectos e hijos adoptivos a los clérigos asesinados”, que pretende someter a votación el lunes 31 de marzo. Nuestro objetivo es enriquecer el debate municipal y ofrecer información veraz y contrastada a la ciudadanía.
Lo que la moción de Vox esconde
Casi nueve décadas después del inicio de aquella tragedia, todos debiéramos lamentar y condenar la totalidad de los crímenes ocurridos tanto durante la guerra civil como a lo largo de los casi cuarenta años de dictadura franquista. Atendiendo a las cifras provisionales publicadas en 2010[1] fueron asesinados, al menos, 49.272 en la retaguardia republicana (algunos autores elevan ya esa cifra a unos cincuenta y cinco mil) y 130.198 por el bando franquista (aunque si sumamos desaparecidos y muertos por diversos motivos en la cárcel y con las nuevas investigaciones, la cifra final se acercará a los ciento cincuenta mil) durante la guerra y la larga posguerra.
Entre las citadas víctimas, se incluyen millar y medio de conquenses. Según los últimos recuentos, 520 correspondieron en la provincia de Cuenca a la violencia “roja”[2] y, al menos 890 (según la ARMH de Cuenca, aunque cuando termine su investigación se acercarán más al millar) fueron víctimas de la violencia “azul” entre 1939 y 1946.
Cuando una moción, como la que presenta el grupo municipal de Vox, pretende legitimar su relato en una base histórica, lo primero que debería hacer es documentarse bien. No parece el caso. Además de obviar a los muertos de la represión franquista (como si no existieran), cuadruplica la cifra real de víctimas de la violencia republicana, que eleva, sin fundamento alguno, a cerca de dos mil, atribuyendo, a bulto, 1.600 muertes a causas exclusivamente religiosas. Incluso, aumenta las ya exageradas 1.312 del canónigo Sebastián Cirac Estopañán en su Martirologio de Cuenca.
Del mismo modo, casi nueve décadas después del inicio de aquella tragedia, todos debiéramos lamentar y condenar la pérdida de las libertades y de los derechos más básicos que millones de hombres y mujeres hubieron de padecer en toda España, provincia de Cuenca incluida. Todas ellas, víctimas ausentes en el relato de la citada moción, que ignora la dictadura que tanto dolor causó.
En abril de 1939 no llegó la paz, sino la victoria. Los vencedores pudieron enterrar y glorificar a sus muertos. Los vencidos se enfrentaron al escarnio de la derrota y la persecución. Centenares de miles de hombres y mujeres pasaron por campos de concentración y cárceles distribuidas por todo el país. Los que no fueron fusilados, fueron condenados a penas de prisión de entre 10 y 30 años, tras ser juzgados en consejos de guerra sumarísimos de urgencia, sin garantías jurídicas, acusados de delitos con efectos retroactivos, un principio contrario a cualquier norma jurídica, y en aplicación de lo que se llamó “la justicia al revés”, imputados de auxilio o adhesión a la rebelión quienes se habían mantenido leales a la legalidad republicana. Represalias que sufrieron varios cientos de miles de compatriotas más, algunos por partida doble, en forma de depuración, de pérdida de sus medios de vida o de sus propiedades[3].
La historiografía cada vez avanza más en el conocimiento de nuestro pasado traumático. Pero no siempre llega al gran público. O, mejor dicho, la información suele llegar distorsionada, pues perduran mitos y relatos propagandísticos propios del pasado que, convenientemente retocados, puedan ser bien digeridos por las nuevas generaciones y difundidos en redes sociales. Y tanto el enfoque como los datos de esta moción de Vox son un buen ejemplo. Repasaremos algunos aspectos de la historia de España aludidos en la exposición de motivos con el fin de destapar algunos errores de bulto en que incurre.
La dictadura fue engendrada por una rebelión militar. En este punto, la historiografía ofrece pocas dudas. El golpe de estado que los militares rebeldes –ausentes en esta moción— iniciaron entre el 17 y el 18 de julio de 1936 contra un Gobierno legítimo, democráticamente elegido unos meses antes, propició una guerra civil. Sin ese golpe de estado no estaríamos lamentando todavía las brutalidades ni las persecuciones vividas en ambas retaguardias, que provocaron tanto dolor y destrucción.
Una moción basada en un relato histórico falaz y mal documentado
Comienza la relación de antecedentes históricos de la moción mencionando la destrucción de edificios religiosos de mayo de 1931, poco después de proclamada la II República, en varias ciudades españolas. En realidad, las acciones anticlericales no nacieron con la II República. Ya en 1822, en Barcelona, Orihuela o Valencia fueron atacados algunos conventos y docenas de frailes fueron asesinados. En julio de 1834, se produjo en Madrid el asalto de varios conventos, algunos fueron incendiados y setenta religiosos fueron asesinados. Un año más tarde, los motines anticlericales se extendieron a varias localidades de Cataluña y Aragón. Estos actos se debieron al apoyo que la mayoría de la Iglesia brindó al absolutismo realista en el Trienio Liberal y al carlismo en la I Guerra Carlista. No fueron contra la religión católica, sino contra los posicionamientos políticos y sociales antiliberales de la Iglesia. La prueba es que, por ejemplo, en Burgo de Osma, Vizcaya o Navarra, algunos domicilios de sacerdotes e incluso iglesias fueron incendiadas por partidas realistas que defendían la vuelta al absolutismo. Resultaría prolijo enumerar la cantidad de conflictos políticos entre clericales y anticlericales en el siglo transcurrido entre la primera guerra carlista y la II República. Un periodo de pugna del poder civil y del eclesiástico, que pasa, entre otros hitos, por la toma de Cuenca en julio de 1874 a manos de unos carlistas que, respaldados por amplios sectores de la Iglesia, asesinaron a docenas de conquenses y destruyeron buena parte de patrimonio conquense, también religioso, como el convento que albergaba el gobierno civil, reducido a escombros por los “piadosos” carlistas.
Por tanto, nunca se trató de persecución religiosa, sino de dos visiones acerca del papel que, más allá de su función religiosa, debía tener la Iglesia; considerada por unos, los clericales, como rectora de la sociedad, de la vida pública y privada, inherente al ser español; y por otros, los anticlericales, como una rémora para el progreso, un lastre para el desarrollo de las libertades políticas y cívicas que anhelaban para España. La realidad era más compleja y la Iglesia, más plural. Pero en esa visión contrapuesta se inscriben los incendios y asaltos de mayo de 1931, ataques contra una Iglesia considerada defensora y sostenedora del dominio de los poderes tradicionales del que una buena parte de la población se quería sacudir. Sucesos que ojalá no se hubieran desarrollado. No tienen justificación, pero se pueden explicar. La impaciencia de las bases anticlericales, ante la reacción mostrada por el cardenal Segura, que animaba en una pastoral a la movilización católica contra los enemigos del reinado de Jesucristo, tiró por tierra la estrategia negociadora impulsada desde el Gobierno Provisional (presidido por un católico como Niceto Alcalá-Zamora) y propuesta por el nuncio vaticano, Federico Tedeschini, con el cardenal Vidal i Barraquer como principal interlocutor. Los incendios iniciados en Madrid el 11 de mayo de 1931 y extendidas a algunas ciudades del arco mediterráneo reanudaron la larga tradición iconoclasta de la izquierda española. Nada nuevo bajo el sol. Pero ayudó a las derechas a encontrar una brecha con la que combatir a la incipiente República. Cuenca, pese a que seguía viva la memoria de la carlistada en 1931, sin embargo, se mantuvo al margen de atentados contra el patrimonio religioso antes de la sublevación militar contra la República.
Continúa la moción recordando la revolución de Asturias de 1934. No es baladí. Es su manera de situar el origen de la guerra antes del golpe militar, como lo hace el revisionismo neofranquista, para atribuir toda la responsabilidad a la izquierda. Es una visión contrapuesta a la historiografía académica, pero tiene tanto tirón editorial que el negocio prevalece sobre la verdad histórica. Se facilita la cifra de 1.400 muertos, de los cuales 34 pertenecían al clero. Se afirma que se trató de un levantamiento contra el legítimo gobierno de la II República. Tan legítimo, en realidad, como el gobierno salido de las elecciones de junio de 1931, contra el que el general Sanjurjo dio un fallido golpe de estado en agosto de 1932 que causó varios muertos. Tan legítimo como el gobierno salido de las elecciones de febrero de 1936, contra el que los militares se rebelaron dando comienzo a la guerra civil. Los acontecimientos de octubre de 1934 fueron desafortunados y nunca debieron ocurrir. Pero explicar no es justificar. La entrada de ministros de la católica CEDA en el gobierno se interpretó por sus oponentes como el principio del fin de la democracia republicana. A esto contribuyeron los ejemplos de Alemania, con el nazismo en el poder desde 1933, y de Austria, donde el canciller Engelbert Dollfuss, líder del Frente Patriótico, un partido nacionalista, católico y agrario semejante a la CEDA, terminó de aplastar la democracia austríaca en febrero de 1934. Prosigue el relato de la moción señalando cómo la acción del general Franco restauró el orden y la legalidad republicana. Seguro que coinciden en lamentar que esta actuación resultó desproporcionada. De los 1.300 muertos que citan, más de 1.000 eran civiles, la mitad en la represión que siguió al fin de los combates[4].
Tras la alusión a octubre de 1934, sigue su relación de antecedentes históricos afirmando que, desde el triunfo del Frente Popular hasta el 18 de julio, fecha que han olvidado asociar con el golpe de estado que inició la guerra, continuó la quema de iglesias y conventos. Reprobables sin duda, aunque no se produjera entonces ningún muerto entre el clero, y su número fuera muchos más reducido que en 1931. Hasta ese momento, el conflicto político-religioso estaba vinculado a la conflictividad social y a la presión desde abajo frente a las autoridades republicanas y formaba parte de una guerra cultural por la hegemonía de valores: laicistas frente a católicos. Todo cambió desde el fracaso del golpe en la mitad del país. El punto de inflexión para la violencia anticlerical se situó en el inicio de una revolución que encontró su caldo de cultivo en el vacío de poder que siguió al pronunciamiento de los facciosos. Las milicias obreras armadas usaron la iconoclastia y la clerofobia como rito de iniciación del nuevo orden revolucionario.
Pasa la moción a detallar después los horribles asesinatos de religiosos en la zona republicana durante la guerra civil. Y para ilustrar el carácter de persecución religiosa que, a su parecer, tuvieron estos crímenes, señala el «fusilamiento» del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el cerro de Los Ángeles, Madrid, por parte de milicianos en el verano de 1936. Concédannos, otra vez, poder explicar, que no justificar, qué significaba tal acto. El Sagrado Corazón surgió más como un símbolo político que religioso: unido al concepto de «Cristo Rey», que defendía la primacía del poder eclesiástico sobre el político. Ambos, símbolo y significado, nacieron durante la revolución francesa de 1789 en aquellas zonas, fundamentalmente la Vendée y Bretaña, opuestas a la constitución civil del clero, la recaudación de impuestos y al servicio militar decretado por el gobierno de la Convención para combatir la invasión de las potencias absolutistas. El Sagrado Corazón y el lema de «Cristo Rey», aparecen en varios conflictos en los que la Iglesia y sus partidarios pretendían mantener el poder político y la influencia que estaban perdiendo. Como las guerras carlistas del siglo XIX español, o la guerra cristera de 1926-1929, en México. Así, cuando Alfonso XIII, en mayo de 1919, consagra España al Sagrado Corazón, se levanta un monumento en el cerro de los Ángeles, centro geográfico de España. El modelo de cristiandad que representaba la consagración debió satisfacer a muchos católicos, el problema es que, a otros muchos españoles, no. Cuando los milicianos se fotografiaron en el acto de fusilar a la imagen en 1936 representaban su rechazo simbólico al papel político de la Iglesia que Alfonso XIII había querido rubricar.

Se ofrece a continuación la cifra de 6.845 religiosos asesinados. Es una cifra muy aproximada, pero no es la que estableció en su momento la Iglesia, de 6.832[5]. En la moción se suma dos veces la cifra de 13 obispos asesinados, de ahí el resultado. Más allá de estos detalles, la sangría de religiosos fue una salvajada sin parangón en la Europa contemporánea, sólo superada durante la revolución rusa, aunque lo fue en un período más amplio que en España. Dicho esto, tan lamentable y condenable es el asesinato en Cuenca del sacerdote vasco Ciriaco Olarte Pérez de Mendiguren en el verano de 1936 como el de Martín Lekuona Etxabeguren, otro sacerdote vasco asesinado en octubre de 1936, en este caso en Hernani, por integrantes del bando franquista. ¿Fue el primero fusilado por su catolicismo? De ser así, ¿deberíamos entender que el segundo también murió asesinado a causa de su defensa de la fe católica? Es evidente que ninguno de los dos sacerdotes mencionados murió por motivos religiosos. Nunca debieron ser asesinados. Ni ellos ni nadie. Sin embargo, el primero fue beatificado y del segundo, que no está contabilizado entre los 6.832 religiosos “perseguidos”, ni siquiera se conoce dónde están sus restos. La idea de “cruzada”, hábilmente usada por la propaganda franquista para justificar su rebelión, se ha proyectado al presente para elevar a los altares a unos religiosos y excluir a otros. Una idea que parece implícita en una moción que altera cifras, proyecta creencias (considera que la mayoría de los civiles asesinados por los revolucionarios lo fueron por ser católicos) y atribuye todo a una “orgía de sangre y exterminio indiscriminado”, desconociendo los estudios antropológicos[6] e historiográficos al respecto, que han planteado la compleja casuística y variedad territorial del fenómeno[7]. En cualquier caso, poco o nada tuvieron que ver las autoridades republicanas con tal derramamiento de sangre, que partió de comités de milicianos establecidos como autoridad paralela hasta que la “justicia republicana” frenó la “represión ilegal”, como ha estudiado en Cuenca Sergio Nieves en su tesis doctoral.
Con el estallido de la revolución, se improvisó un violento y variado repertorio anticlerical allí donde no había antecedentes, como era el caso de Cuenca. La moción alude a la expulsión de los Paúles y, además de incluirla sin fundamento alguno en el apartado de “asesinatos de religiosos en Cuenca y provincia”, confunde la fecha de su expulsión, que no fue tras las elecciones de febrero de 1936, sino dos días antes de la celebración de la segunda vuelta de esas elecciones, que se celebrarían el 3 de mayo, y a las que tanto el general Franco como el líder falangista José Antonio Primo de Rivera presentaron su candidatura. Aquella expulsión, probablemente, les salvó la vida. De haberse quedado en la ciudad, probablemente habría aumentado el número de clérigos asesinados en la provincia: se han documentado 101 eclesiásticos (77 sacerdotes, entre ellos el obispo, Cruz Laplana, y 24 religiosos incardinados en la provincia) en el segundo semestre de 1936. Una cifra tan abultada y escandalosa que no hace falta elevarla a 161 como hace la moción, que incluye a toda la diócesis que, obviamente, era más amplia entonces que ahora y desbordaba los límites provinciales[8].

Comparan, por otra parte, los concejales de Vox en esta moción la persecución a los cristianos ordenada por el emperador Diocleciano en el siglo IV con los asesinatos de religiosos en la zona republicana. En concordancia con su argumentación, en los 2.000 años de vida del cristianismo, los dos sucesos marcarían los principales hitos en la historia de las matanzas de religiosos. Aunque podemos recordar algunos otros ejemplos que matizan sus aseveraciones sobre la unicidad de la persecución religiosa durante la guerra civil. Entre 8.000 y 20.000 cristianos, según las diversas fuentes, fueron asesinados cuando el 22 de julio de 1209 los cruzados católicos entraron en la ciudad francesa de Béziers. Las víctimas eran cristianos albigenses, pero también cristianos católicos. Ante las dudas de los cruzados sobre a quién exterminar, se le atribuye a Arnaldo Almarico, legado papal de Inocencio III, la sentencia de «matadlos a todos que Dios reconocerá a los suyos». Mayor todavía fue la matanza de cristianos calvinistas, hugonotes, en la Francia de 1572. En la llamada Noche de San Bartolomé, se comenzó el asesinato en toda Francia de unos 20.000 cristianos calvinistas. Sin salir de las conocidas como guerras de religión, se puede recordar el saqueo de la ciudad alemana de Magdeburgo, donde en mayo de 1631, un ejército católico saqueó la ciudad y exterminó a más de 20.000 de sus ciudadanos, cristianos protestantes en su mayoría, dentro de la guerra de los treinta años. ¿Pueden todos estos episodios considerarse muestras de persecución religiosa? Si atendemos a lo que Vox postula en su moción, la respuesta es que sí. De este modo la presunta singularidad de la matanza de personas a causa de su fe en la zona republicana se pierde completamente. Lo que en ningún caso les resta la magnitud y gravedad que revistió. Una sola muerte hubiera sido demasiado. Sin embargo, ni en 1209, 1572, 1631 o 1936 el factor estrictamente religioso fue el más importante a la hora de explicar, que no justificar, por qué se produjeron semejantes masacres de cristianos. La voluntad de dominar el sureste francés por la monarquía de los Capetos; el deseo de eliminar las amenazas política que los hugonotes liderados por el almirante Coligny en la Francia gobernada por la dinastía católica de los Valois; las querellas entre los protestantes príncipes alemanes y sus aliados por reducir el poder los católicos emperadores Habsburgo, etcétera: razones políticas revestidas de fachada religiosa. Y otro tanto podría afirmarse de los sacerdotes y religiosos asesinados en la guerra civil. No murieron tanto por su fe como por ser identificados como enemigos políticos. Puede que víctimas y victimarios creyesen matar y morir por la religión, pero eran piezas, conscientes o no, de una pugna de poder y, en el caso de España, también social y cultural, por sostener y ser asociados con visiones diferentes acerca de que principios habrían de regir la sociedad. Sólo tras el fracaso de un golpe de estado que ni terminó de triunfar ni pudo ser sofocado en su totalidad se dieron las condiciones en las que se desató una violencia extrema. Repetimos: sin la rebelión de los militares nunca habría estallado la guerra civil, ni tampoco comenzado el proceso revolucionario que, como profecía autocumplida, los militares desataron cuando, supuestamente, se levantaron para pretender evitarlo.
También recuerdan los concejales de Vox la furia iconoclasta desatada en la zona republicana, indicando algunos ejemplos locales. Todos lamentamos y rechazamos la grave pérdida del patrimonio artístico y cultural. Aunque parecen ignorar que una porción del patrimonio religioso dado por perdido en la guerra sobrevivió a ésta y fue vendido, trasladado y almacenado fuera de la provincia de Cuenca, culpando a las milicias de su destrucción. Recomendamos la lectura de una muy precisa y documentada monografía para comprobarlo. Escrita por Víctor de la Vega Almagro[9], descendiente de Juan Giménez de Aguilar, profesor, republicano, socialista y masón, condenado a muerte tras la guerra, acusado sin fundamento, entre otras cosas, de la destrucción de un patrimonio que, en buena medida, ayudó a salvar con la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico de Cuenca.
¿Por qué deben rechazarse las propuestas de acuerdo de la moción de Vox?
En cuanto a las propuestas de acuerdo que presenta la moción para el pleno ordinario del 31 de marzo, la primera, “un memorial (monolito o monumento) que recuerde a los cerca de 1.600 católicos, entre laicos y clérigos, asesinados por su condición de católicos en Cuenca y provincia de finales de julio de 1936 hasta (sic)”, carece de sentido porque, como se ha demostrado, ni responden a esa cantidad, ni las víctimas lo fueron por su condición de católicos. En cuanto a la segunda propuesta, nombrar “hijos predilectos a los clérigos nacidos en el municipio de Cuenca” e “hijos adoptivos a los clérigos nacidos en otros municipios” es una competencia municipal que no nos incumbe. No obstante, más allá de la base reglamentaria, su fundamentación histórica podría impugnarse, como la primera, por motivos similares.
Recordemos que los religiosos asesinados durante la guerra fueron enterrados con dignidad, en sepulcros reconocibles donde sus familias pudieron ir y realizar su duelo. Recibieron distinciones y reconocimiento. Sus nombres se exhibieron públicamente durante décadas en lugares públicos como mártires. Cirac Estopañán honró su memoria en el citado Martirologio de Cuenca, publicado en 1947, cuando todavía estaban cumpliendo condena miles de presos políticos que habían evitado el paredón y España seguía siendo una enorme cárcel. Los religiosos tienen también sus memoriales: en la entrada al seminario está la placa con sus nombres, y el obispo tiene un monolito en el lugar de su asesinato. Por otra parte, se erigieron monumentos en su honor y en el de los valores con los que se asociaban. Por si fuera poco, cuando se inauguró en 1957 el monumento al Sagrado Corazón, los discursos de la ceremonia explicitaban su sentido de forma inequívoca. Un monumento que ensalzaba los principios del bando vencedor en la guerra y de la Iglesia triunfante. Todavía domina la ciudad desde el cerro Socorro. El tiempo le ha despojado de su significado original y nadie se ha planteado nunca pedir su retirada. Sin embargo, no existe nada semejante que recuerde lo que defendía el bando perdedor en la guerra en Cuenca. En 1963, después de que la anterior cruz en memoria de los caídos conquenses del bando franquista fuera retirada del espacio que ocupaba en la Plaza Mayor de Cuenca, se instaló otra cruz que sustituyera a la anterior, situada en la Plaza Obispo Valero. Las autoridades responsables de su colocación justificaron su sencillez y el que careciera de inscripción alguna en base al carácter austero atribuido a Cuenca. Sesenta años más tarde, ahí continúa[10]. En contraste nada evoca a los conquenses asesinados por el franquismo y muchas de sus familias todavía no pueden acudir a una tumba que, con dignidad recoja sus restos, pues siguen enterrados en cunetas y fosas comunes. ¿Advierten quienes presentan esta moción el contraste? Evidentemente, no. Cabría volver a preguntarse si la veintena de sacerdotes vascos, de Sevilla, Málaga o Mallorca fusilados por el bando franquista en la guerra civil merecerían un reconocimiento análogo al solicitado.
En conclusión, como historiadores consideramos que esta moción del grupo municipal de Vox resulta extemporánea y carece de fundamentación, tal como se ha explicado. Cuando todavía perduran en varios municipios conquenses memoriales de los vencedores, en un flagrante incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, si saliera adelante esta moción implicaría erigir unas “cruces de los caídos 2.0”, algo injustificable a todas luces, pues supondría retorcer una ley para, en lugar de reparar a las víctimas de la represión y del olvido, volver a premiar a las que ya fueron reparadas con prontitud y vindicarlo desde una retórica más propia del lenguaje de la “cruzada”. Una revictimización cuyo objetivo parece polarizar, como rechazo a que se hayan reconocido recientemente a las víctimas conquenses de los campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial. Y que, a nuestro juicio, está en sintonía con el borrado de la dictadura que fomenta su partido en las llamadas “leyes de concordia” que viene impulsando en varias comunidades autónomas, tras derogar sus respectivas leyes de memoria histórica y/o democrática. Quizás los representantes de Vox debieran empezar a mirar más atrás, a 1898, y plantearse si su pretendida defensa de la patria, basada en enfrentar a los españoles recuperando el lenguaje de la dictadura, alcanzará también al amigo americano.
Por último, no hace falta ser jurista para valorar como un despropósito que la moción se apoye, sin citar artículo alguno, en una genérica “Ley de Memoria Histórica” (se supone que se refiere a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura), que ya ha sido ya derogada por la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que tanto combaten los proponentes.
[1] Francisco Espinosa, Violencia roja y azul, Barcelona, Crítica, 2010.
[2] Sergio Nieves Chaves, “Cuenca roja”. Violencias y justicias en una provincia de la retaguardia republicana, 1936-1939. Tesis inédita, leída en la UCLM el 18 de noviembre de 2024.
[3] Conocemos sus consecuencias locales merced a la tesis doctoral de Isabel Jiménez Barroso, cuya tesis doctoral ha publicado recientemente en Borrar yerros pasados… liquidar culpas. La Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Cuenca, 1939-1945, Granada, Comares, 2025.
[4] Eduardo González Calleja et al, La segunda república española, Barcelona, Pasado &Presente, 2015, pp. 967-970.
[5] Antonio Montero, Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, BAC, 1961.
[6] Manuel Delgado Ruiz, La ira sagrada: anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España contemporánea, Barcelona, Humanidades, 1992.
[7] Ángel Luis López Villaverde, El gorro frigio y la mitra frente a frente. Construcción y diversidad territorial del conflicto político-religioso en la España republicana, Barcelona, Rubeo, 2008.
[8] Á. L. López Villaverde, “El conflicto político-religioso en Castilla-La Mancha. De la República a la Guerra Civil”, en F. Alía Miranda y Á. R. del Valle Calzado (coords.), La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, UCLM, 2008, pp. 1.403-1.493).
[9] Víctor de la Vega Almagro, Tesoro artístico y guerra civil. El caso de Cuenca, Cuenca, UCLM, 2007.
[10] Herminio Lebrero Izquierdo, Lugares de memoria institucionalizada en Cuenca, 1877-2017. La historia que perdura, Cuenca, UCLM, 2018.
Un artículo de Herminio Lebrero Izquierdo (IES Fernando Zóbel, Cuenca) Ángel Luis López Villaverde (Universidad de Castilla-La Mancha




ÚNETE AL CANAL DE WHATSAPP DE ENCIENDE CUENCA
SIGUE A ENCIENDE CUENCA EN GOOGLE NEWS
ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA
- Un total de 22 cortometrajes particpan en el Charcajada Film Fest de Campillo de Altobuey
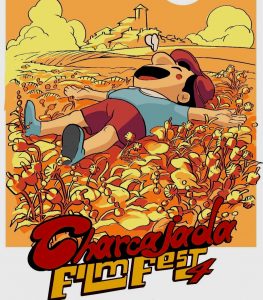
- Mínima recuperación de autónomos en Cuenca durante el mes de marzo

- La trashumancia y el trovo, protagonistas en el Living Lab de Almonacid del Marquesado

- El conquense Gabri Hades muestra su faceta más íntima en ‘A 10 Mil Kilómetros’

- El 23 de abril se abre el plazo de admisión en las escuelas de idiomas y en los centros de educación de personas adultas




